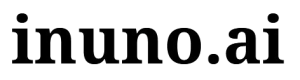Era una tradición anual. Cada Acción de Gracias, volaba a Florida antes que el resto de la familia. Mi abuelo me recogía en el aeropuerto. Hablábamos de política, de mi temporada de fútbol y de los cambios en la programación de máxima audiencia de Fox News. Pero en este viaje en particular, yo tenía 14, quizá 15 años, y de una forma que aún no podía nombrar, se estaba haciendo evidente que yo no era como la mayoría de los chicos con los que crecí. Mi abuelo se salió de un tramo de autopista blanqueado por el sol para llevarme a un sitio nuevo: Hooters.
Nuestra mesera era una rubia, alta y bronceada, una caricatura de la caricatura que es una mesera de Hooters. Tenía unos veinte años y un acento sureño profundo pero indistinto, y me di cuenta de que me leyó casi de inmediato. Quién sabe si fue por cómo me sostenía o por cómo me temblaba la voz o por cómo mis ojos se apartaban de los suyos. Pero al final de la comida, cuando mi abuelo fue al baño, ella se metió en la mesa de enfrente y se inclinó hacia mí. “Eres perfecto tal como eres, niño”, dijo, o algo parecido, con voz baja, amable y segura.
Contempla la exquisita ironía de que una cadena de restaurantes famosa por sus escotes y sus alitas de pollo se convirtiera de algún modo en un santuario secreto para hombres jóvenes gay. No conocí esta faceta de Hooters hasta hace unas semanas, cuando —tras el informe de Bloomberg de que la empresa estaba considerando la quiebra— publiqué la historia del almuerzo con mi abuelo en las redes sociales. Recibí cientos de mensajes directos de otros hombres gays que sentían que la trayectoria de sus vidas había cambiado tras una sola comida en Hooters.
“Terapia de conversión con un poco de aderezo de rancho”, hablando en líneas generales, fue el irónico estribillo que vi una y otra vez en mi bandeja de entrada. Muchas historias empezaban de la misma manera, con padres o abuelos que, inseguros de cómo conectar con los chicos a los que querían, los convencían para que subieran en el sedán familiar cuando eran jóvenes o adolescentes.
Era un acto de bondad, al menos en teoría. Sus familiares podían ver cómo los jóvenes se esforzaban por ocultar el tema tácito. O quizá a los chicos simplemente no les interesaba la noche de peleas de la UFC. En cualquier caso, solo cuando se sentaron a la mesa, rodeados por el estruendo de la ESPN y el hedor de la cerveza derramada, comprendieron el propósito de la comida. Era un bautismo de hombría, que resultaría un gran tiro por la culata.
La cultura pop, desde Saturday Night Live a American Dad y Joe Rogan, presenta a la mesera de Hooters como un súcubo de ojos vacíos. Se le ve como una estríper que no tiene más que un sujetador con relleno y una jarra de Coors. Para muchos, es un chiste o una prostituta. Para el cliente promedio, es una fantasía consumista. Según mi experiencia —y la de muchos con los que hablé— todas estas percepciones son calumnias tan perezosas como persistentes.
“Siempre fui un niño muy extravagante”, me dijo Myke Daher. Él y su padre iban a los restaurantes Hooters de los alrededores de su casa en Omaha, y una semana, el padre de Daher pidió una foto con dos meseras besando la mejilla de su hijo. Recordó: “Las dos se dieron cuenta de que estaba bastante indeciso al respecto, y me preguntaron: ‘¿Qué tal si en vez de eso hacemos unas orejas de conejo?’”.
“Cuando se alejaban, se dieron la vuelta y me guiñaron un ojo, casi como diciendo: ‘Te cubrimos las espaldas, lo entendemos’”, me dijo Daher.
Eso cambió lo que sentía por Hooters. “Siempre había momentos en los que ir a Hooters me hacía sentir un poco incómodo, pero después de aquello, sentí que era un espacio seguro”, me dijo Daher. A partir de entonces, “tenía ganas de ir allí con mi padre”.
Otra persona que me envió un mensaje fue llevada por su familia a un Hooters de Atlantic City, cuando solo tenía unos 9 años. Su familia probablemente ya se estaba dando cuenta de que era un hombre gay, me dijo. “Nuestra mesera era muy guapa, y no paraban de querer que coqueteara conmigo, o que yo coqueteara con ella”, dijo. ”‘¿No te gustaría salir algún día con una chica tan guapa?’”.
Cuando la familia se marchaba, me dijo, la mesera lo detuvo de camino al baño. Le preguntó si estaba bien. Cuando dijo que sí, ella sonrió. “Ahora tengo 30 años y paso por delante de ese Hooters cada vez que estoy en Atlantic City, y pienso en ello”, dijo.
Numerosas empleadas de Hooters se hicieron eco de estos relatos. Lucy Wilkinson, ella misma una mujer queer, dijo que le resulta “desgarrador” ver a padres y abuelos arrastrar rutinariamente a chicos que no se ajustaban a su idea de masculinidad, ya fuera porque eran homosexuales o simplemente porque no eran lo bastante machos. Wilkinson dice que se enfoca en los chicos jóvenes que podrían ser gay, o simplemente que están incómodos, y se desvive por darles la bienvenida con la esperanza de hacerles sentir que participan en la broma.
¿Qué explica la conexión entre las meseras de Hooters y los hombres jóvenes homosexuales? Quizá estas mujeres —tan a menudo estigmatizadas como casi trabajadoras sexuales, tan acostumbradas a las miradas de reojo de la sociedad— ven espíritus afines en los chicos que no son del todo “correctos”. O quizá sea más sencillo: la habilidad de una mesera para leer una situación, y convertirla en ternura para quien más la necesita.
Hace poco, me aventuré a volver a Hooters por primera vez desde aquella comida con mi abuelo. Dos noches seguidas conduje hasta Queens para ir al único local de la cadena que queda en Nueva York, donde vivo. Desde la comida, la música y hasta las mujeres, todo era tal como lo recordaba. Sin embargo, una cosa que me llamó la atención fue la abundancia de familias. Desde mi asiento en la barra, vi cuatro grupos de padres con niños, algunos tan pequeños que hubo que aplacarlos con iPads para que permanecieran en sus asientos.
Natalie Piniero, quien lleva un año trabajando de mesera en Hooters, me dijo que no era algo raro. “Nuestros clientes habituales son señores mayores”, dijo. “Les encanta estar aquí. Encuentran quién los escuche. Pero también tenemos familias y niños”. Cuando le expliqué el artículo en el que estaba trabajando y le pregunté si alguna vez había presenciado una dinámica semejante —un padre o un abuelo con un adolescente queer—, Piniero dudó. “Nunca asumiría la sexualidad de alguien”, me dijo, “pero hacemos todo lo que podemos para asegurarnos de que todo el mundo es bienvenido y todo el mundo esté cómodo”.
Mientras me iba, me encontré pensando en la ironía de la mascota de Hooters: ese búho de ojos muy abiertos. El nombre del pájaro es una punzada juvenil, un guiño a la fijación mamaria que alimenta la franquicia. Sin embargo, en la mitología griega, el búho es un símbolo del conocimiento y la razón divinos. Qué apropiado que presida un lugar donde las meseras, lejos de ser recipientes vacíos de excitación, encarnan una sabiduría que los mirones y burlones no saben apreciar. El búho de Hooters, en su doble papel de picante juego de palabras y observador omnisciente, imita a las propias meseras. Es una broma cósmica, en realidad, que el pájaro se pose donde la sabiduría es lo último que se espera, pero a menudo es lo primero que se sirve.